Esta columna no va de confesar alguna dependencia física a sustancias legales o ilegales. Va de reconocer que la adicción es un rasgo de las personalidades complejas y, que de no identificarse o atenderse a tiempo, puede ser funesto para el individuo y su círculo más cercano. Aclarado el punto comparto que recientemente sufrí un accidente automovilístico, el más fuerte que haya vivido, de esos que el cerebro fragmenta para evitar profundizar sobre lo vivido y evitar la construcción de patrones traumáticos cuyas secuelas serían imposibles de eludir.
Se trató de una volcadura en mi auto que aún no cumplía un año en mi poder. Fue en medio de una complicada carretera, de un viernes pasadas las 22 horas, a 5 minutos de llegar a mi casa, y tras haber terminado una larga y exitosa reunión que me permitió avanzar en temas profesionales que se han visto obstaculizados por años. Y sí, como en casi todas las situaciones en las que las y los cocineros nos involucramos hubo un brindis sin excesos, sin festejos exagerados más que por la celebración de estar reunidos, exaltados por la vida. Tres copas, buena comida y muchas risas.
Pocas horas después mi vida daría un giro inesperado. Físico y metafórico. Uno de 360 grados en el aire dentro de una suburbana de más de una tonelada, y otro porque las horas vividas a pocos días de cumplir 43 años aún rondan mi mente. Los recuerdos no son ni traumas ni fantasmas. Tampoco son cadenas de arrepentimiento arrastrándose desde finales de septiembre. Son una cicatriz emocional que no está fresca, pero que es recuerdo material de lo vivido, y que hice vivir a mi madre, padre y hermana.
Cualquier accidente, creo, se vive tres veces. La primera cuando en milésimas de segundos, un pestañeo, te encuentras en una situación inimaginable, con un auto inmaculado por dentro pero destrozado por fuera, con las bolsas de aire rodeándote el cuerpo, en estado de shock, y con golpes físicos que en las semanas siguientes irían manifestándose como hematomas de colores rarísimos para una piel sana. De lo vivido en realidad son más construcciones, rearmados de memoria que se diseñan con lo escuchado y lo poco recordado. Porque quien protagoniza el hecho rara vez es consciente de lo sucedido.

La segunda manera de vivir lo sucedido.
La segunda vuelta vivencial de los hechos es cuando se revisa a través de los ojos ajenos, a pocos momentos de haberlo experimentado, a través de las miradas incrédulas o juzgonas, pero todas con una distancia gélida o cálida dependiendo el parentesco entre el observador y observado. Esta etapa es la más compleja de aceptar y procesar. Se trata de lidiar con las preguntas no hechas, con las miradas de angustia, dolor y sorpresa. De confrontar las lágrimas contenidas por lo sucedido combinadas con sutiles sonrisas de alivio ante el hecho de estar vivo a pesar de la gravedad del accidente.
Tal vez eso es el mayor de los careos: el ruidoso y confrontador silencio de tu familia, que es una combinación de todas las emociones posibles expresadas en un abrazo que se libera en forma de lágrimas, notas de justo reclamo, y necesaria pero amorosa solicitud de explicaciones que son casi imposibles de dar tras lo vivido. La parte que aún duele -y que creo conveniente que siga doliendo en términos de memoria convertida en decisiones vitales- es el rostro de infinita preocupación de mis padres y hermana al verme sumergido en esa suigéneris situación. Miradas que pueden sanarse solo con la conversación, el tiempo, y el perdón propio y ajeno.
De las miradas controversiales de la casi decena de policías que me sometieron, de las reprobables ojeadas de los representantes del Ministerio Público, y de los vistazos suspicaces de aquellas 15 personas con quienes compartí 24 horas en una galera de poco más de 5 metros cuadrados tengo vagos recuerdos. Sumados confirman lo podrido del sistema judicial. Porque estar a merced de funcionarios cuya vida se va en lidiar con delincuentes, narcomenudistas, borrachos, adictos, jóvenes de destino extraviado, reincidentes, o accidentados es una experiencia deleznable.
Esos supuestos servidores públicos primero me sulfuraron, luego me dieron asco y risa, y ahora me dan pena. Les deseo que sus vidas estén encadenadas a sus escritorios, rodeados de esos aromas a humedad, sudor, papeles nuevos y viejos, y viendo la vida pasar entre cigarrillos, malas caras, poca decencia y envalentonado autoritarismo manifestado solo cuando una reja les separa de aquellos a los que someten, ridiculizan, usan y violentan verbalmente.
Dentro del MP, al menos el de Atizapán de Zaragoza, no hay diferencia en los delitos o delincuentes: todos son tratados igual de mal. Solo hay separación por género, y por la supuesta peligrosidad de lo hecho. Los homicidas están aislados, los presuntos narcotraficantes -dependiendo de su lugar en la cadena alimenticia del mal- están en una celda que es más un contenedor de la decadencia humana que espacio de detención.
Luego estábamos los demás. Los que conformábamos un grupo heterogéneo de mayores de edad. Todos basura de la misma bolsa, pero con historias y raigambres distintos, intenciones y vidas diversas. Lo que sí confirmé es que la cárcel y el maltrato es para las clases sociales más bajas. Pero es que la pobreza, la falta de acceso a la educación inversamente proporcional al de las drogas, la facilidad para cometer delitos menores, y la prepotencia de algunos miembros de las fuerzas públicas hacen que muchos jóvenes se conviertan en parte de cuotas municipales, en chivos expiatorios.
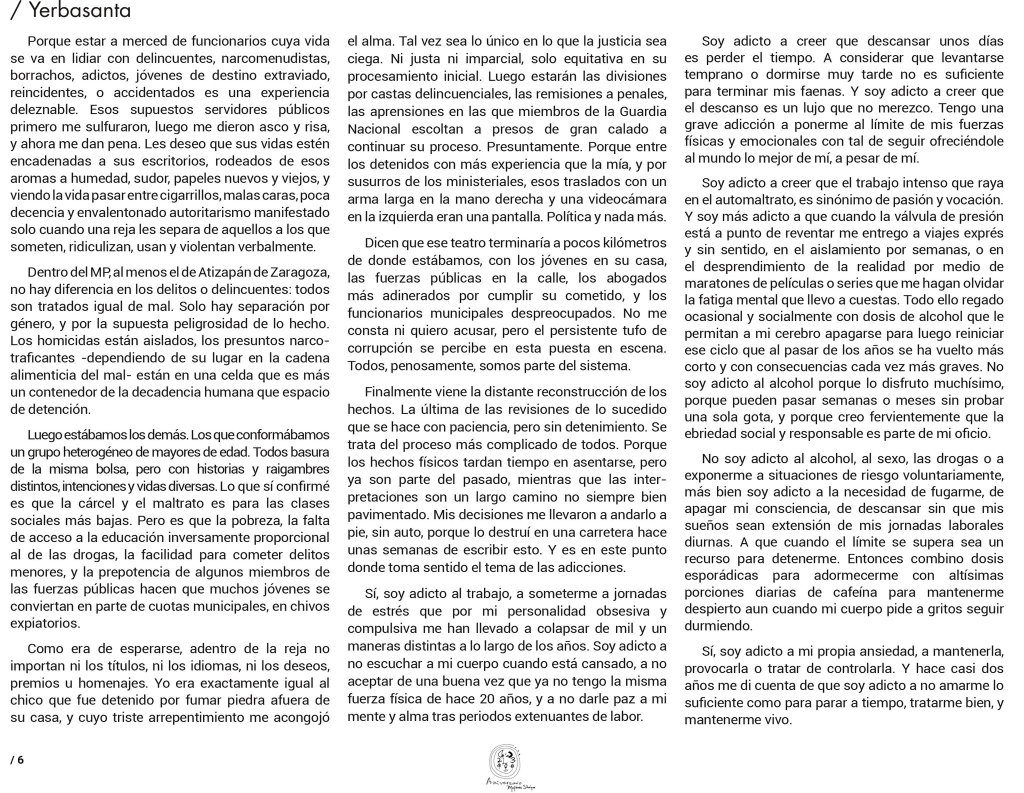
Como era de esperarse, adentro de la reja no importan ni los títulos, ni los idiomas, ni los deseos, premios u homenajes. Yo era exactamente igual al chico que fue detenido por fumar piedra afuera de su casa, y cuyo triste arrepentimiento me acongojó el alma. Tal vez sea lo único en lo que la justicia sea ciega. Ni justa ni imparcial, solo equitativa en su procesamiento inicial.
Luego estarán las divisiones por castas delincuenciales, las remisiones a penales, las aprensiones en las que miembros de la Guardia Nacional escoltan a presos de gran calado a continuar su proceso. Presuntamente. Porque entre los detenidos con más experiencia que la mía, y por susurros de los ministeriales, esos traslados con un arma larga en la mano derecha y una videocámara en la izquierda eran una pantalla. Política y nada más.
Dicen que ese teatro terminaría a pocos kilómetros de donde estábamos, con los jóvenes en su casa, las fuerzas públicas en la calle, los abogados más adinerados por cumplir su cometido, y los funcionarios municipales despreocupados. No me consta ni quiero acusar, pero el persistente tufo de corrupción se percibe en esta puesta en escena. Todos, penosamente, somos parte del sistema.
La tercera forma de revivir los hechos.
Finalmente viene la distante reconstrucción de los hechos. La última de las revisiones de lo sucedido que se hace con paciencia pero sin detenimiento. Se trata del proceso más complicado de todos. Porque los hechos físicos tardan tiempo en asentarse pero ya son parte del pasado, mientras que las interpretaciones son un largo camino no siempre bien pavimentado. Mis decisiones me llevaron a andarlo a pie, sin auto, porque lo destruí en una carretera hace unas semanas de escribir esto. Y es en este punto donde toma sentido el tema de las adicciones.
Sí, soy adicto al trabajo, a someterme a jornadas de estrés que por mi personalidad obsesiva y compulsiva me han llevado a colapsar de mil y un maneras distintas a lo largo de los años. Soy adicto a no escuchar a mi cuerpo cuando está cansado, a no aceptar de una buena vez que ya no tengo la misma fuerza física de hace 20 años, y a no darle paz a mi mente y alma tras periodos extenuantes de labor.
Soy adicto a creer que descansar unos días es perder el tiempo. A considerar que levantarse temprano o dormirse muy tarde no es suficiente para terminar mis faenas. Y soy adicto a creer que el descanso es un lujo que no merezco. Tengo una grave adicción a ponerme al límite de mis fuerzas físicas y emocionales con tal de seguir ofreciéndole al mundo lo mejor de mí, a pesar de mí.
Soy adicto a creer que el trabajo intenso que raya en el automaltrato es sinónimo de pasión y vocación. Y soy más adicto a que cuando la válvula de presión está a punto de reventar me entrego a viajes exprés y sin sentido, en el aislamiento por semanas, o en el desprendimiento de la realidad por medio de maratones de películas o series que me hagan olvidar la fatiga mental que llevo a cuestas.
Todo ello regado ocasional y socialmente con dosis de alcohol que le permitan a mi cerebro apagarse para luego reiniciar ese ciclo que al pasar de los años se ha vuelto más corto y con consecuencias cada vez más graves. No soy adicto al alcohol porque lo disfruto muchísimo, porque pueden pasar semanas o meses sin probar una sola gota, y porque creo fervientemente que la ebriedad social y responsable es parte de mi oficio.
No soy adicto al alcohol, al sexo, las drogas o a exponerme a situaciones de riesgo voluntariamente, más bien soy adicto a la necesidad de fugarme, de apagar mi consciencia, de descansar sin que mis sueños sean extensión de mis jornadas laborales diurnas. A que cuando el límite se supera sea un recurso para detenerme. Entonces combino dosis esporádicas para adormecerme con altísimas porciones diarias de cafeína para mantenerme despierto aun cuando mi cuerpo pide a gritos seguir durmiendo.
Sí, soy adicto a mi propia ansiedad, a mantenerla, provocarla o tratar de controlarla. Y hace casi dos años me di cuenta de que soy adicto a no amarme lo suficiente como para parar a tiempo, tratarme bien, y mantenerme vivo.
Afortunadamente, fue gracias a un colapso nervioso en el que utilicé toda mi capacidad mental para autodestruirme, que decidí comenzar a revertir el proceso con terapia psicológica y psiquiátrica. No soy de los que sataniza el tratamiento con pastillas, porque es como el hambre o la sed: cuando hay necesidad de satisfacerlas se come o se bebe. Lo mismo con el cerebro, cuando hay necesidad de mejorar la circunstancia de los neurotransmisores, de facilitar el sueño para provocar descanso, y de evitar colapsos nerviosos, se debe recurrir a tratamientos que mejoren la condición vital. Y son precisamente eso, tratamientos graduales y no soluciones mágicas o inmediatas.
Entonces, reconocer desde hace dos años mis adicciones fue apenas el inicio de un largo camino que me llevó hasta septiembre de 2025. Porque a pesar de que no he suspendido el tratamiento psiquiátrico aunque sí el psicológico por el alto costo económico, las adicciones siempre tienen nuevas formas de manifestarse y confirmar que son rasgos de la personalidad que pueden ser fatales. No puedo cambiar en dos años de tratamiento lo que por casi 20 -o más- ha sido un camino, a veces discreto y otras estridente, de falta de amor propio e indicios de autodestrucción y depresión.
Porque es una búsqueda permanente de equilibrio, de autoconsciencia, de una adecuada combinación entre ejercicio, alimentación, meditación, trabajo y esparcimiento. Los últimos años solo he encontrado auto aceptación, y a hacerme de herramientas para prevenir, disminuir o tratar de controlar dichos eventos. Soy un adicto y se trata de vivir un día a la vez. Porque mi arma para hacerme daño no es una sustancia legal o ilegal, es mi propia mente y la profunda falta de consideración de mí como un ser bello, pleno y total.
Estoy vivo e hice un compromiso de distanciarme del alcohol hasta el 1 de enero de 2026 cuando brindemos en familia con la acostumbrada champaña de año nuevo. Una sobriedad autoimpuesta que me llevó a la reflexión de mis patrones de comportamiento. Confieso que estas semanas no me ha sido difícil no beber, sino aceptar que a pesar de que he mejorado muchísimo aun me faltan muchas herramientas que descubrir e integrar, y que en el proceso les causé una gran preocupación a mis padres y hermana.
Estoy vivo, consciente, escribiendo, conviviendo con ellos y, en gran medida, feliz. Y después de que pude estar muerto o matar a alguien en el camino, eso es ya mucho decir. En el camino de las adicciones no estamos solos, nunca lo estamos, solo hay que voltear a ver a quienes te sostienen y agradecerles desde este lado de la vida por su presencia y paciencia. Por llegar hasta aquí sin juzgar -y no me refiero solo a lectura- mi profundo agradecimiento. Sigamos que aún quedan muchas letras, copas, risas, proyectos y sueños por compartir. Estamos vivos.


